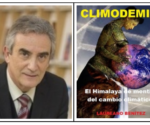Biodiversidad o diversidad biológica (II de IV)
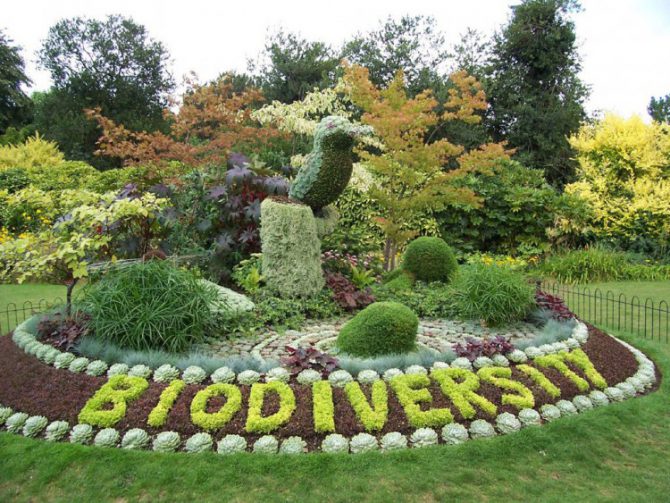 Pelayo del Riego.- Un aspecto fundamental de la diversidad biológica y su transcendencia, es el fenómeno botánico, sorprendente, mediante el cual se han originado, y así siguen haciéndolo, localmente y en zonas muy determinadas del Planeta, las principales especies silvestres vegetales, de las que vivimos, y que no van más allá de 130. Pues bien, estos almacenes naturales, estas reservas estratégicas, que se conocen como cultivares vavilovianos, corren el peligro de que su superficie sea urbanizada -como ya se ha dado el caso- atacada por plaguicidas, herbicidas, obras públicas, cultivos modernos extensivos, o usada para cualquier otro fin, sin consideración, como de hecho ya se ha incurrido en ello.
Pelayo del Riego.- Un aspecto fundamental de la diversidad biológica y su transcendencia, es el fenómeno botánico, sorprendente, mediante el cual se han originado, y así siguen haciéndolo, localmente y en zonas muy determinadas del Planeta, las principales especies silvestres vegetales, de las que vivimos, y que no van más allá de 130. Pues bien, estos almacenes naturales, estas reservas estratégicas, que se conocen como cultivares vavilovianos, corren el peligro de que su superficie sea urbanizada -como ya se ha dado el caso- atacada por plaguicidas, herbicidas, obras públicas, cultivos modernos extensivos, o usada para cualquier otro fin, sin consideración, como de hecho ya se ha incurrido en ello.
Hay bancos de germoplasma, sí, pero son susceptibles de acciones de guerra, (piénsese la epopeya de Vavilov en el sitio de Leningrado, que pereció de hambre, por respetar las reservas del banco de cereales, que terminaron devorando las ratas), de terrorismo, de terremotos, de incendios… amén de que el proceso de enriquecimiento de las variedades, es evolutivo, beneficioso y continuo. El peligro de que los lugares originarios sean atacados por la actuación del hombre, supone un riesgo cierto, y mucho más grave de lo que se piensa para el futuro de la especie humana. La patata es originaria de determinadas zonas de Perú, el arroz, y el garbanzo de la India, y de Birmania, el trigo de Mesopotamia, el maíz de Méjico, el girasol del centro de EEUU, el café de Etiopía, la caña de azúcar de China…
Esto quiere decir, que en doce zonas determinadas de nuestro planeta, la naturaleza ha hecho brotar esas especies, en múltiples facetas, formas diferentes, y de una manera riquísima, evolutiva y persistente, y cuando, por la acción de una plaga, un insecto, un hongo -como pasó en Irlanda por el añublo Phytophora infestans, a mediados del siglo pasado, 1846-1948 con la patata, originando una gravísima hambruna- se pierde por completo la especie utilizada, hay que volver a su origen, y hallar la resistente, como si de un almacén de variedades se tratase. En la década de 1860, las vides europeas se salvaron de la filoxera -enfermedad bacteriana originada por el insecto Dactylosphaera vitifoliae- injertando cepas europeas en las vides nativas americanas, que eran resistentes a este vector.
Grande Covián, en su libro La alimentación y la vida, anota que desde su introducción en Irlanda, en 1580, los campesinos irlandeses, se dieron cuenta de las muchas ventajas que les reportaba la patata -no eran destruidas si el campo se convertía en campo de batalla, no se podían saquear, como lo eran los almacenes, por los soldados ingleses, una pequeña parcela alimentaba a un matrimonio y seis hijos, e incluso se criaba una vaca y un cerdo- pero tres cosechas sucesivas de patatas se perdieron, por aquel hongo parásito. La población irlandesa, pasó de 8,2 millones en 1841, a 6,6 millones en 1851. Más de un millón de personas murieron, y más de medio millón tuvieron que emigrar, principalmente a Estados Unidos. La dieta de la población irlandesa, de patatas, se sustituyó por maíz o trigo, y se sembraron nuevos especímenes de tubérculos resistentes.
Este periodo de hambre trajo, además, el escorbuto ya que el elevado consumo de patata, al que estaban habituados, suministraba adecuadamente la vitamina C, y su ausencia, produjo esta enfermedad carencial. Este acusado carácter localista del germoplasma, hace aún más transcendental, y pone más de relieve, la importancia de las actuaciones, y cuidados locales -la importancia de la Agenda 21 Local- y de que todos los habitantes de los municipios afectados por el fenómeno, sean conscientes de ello, para su mayor atención, y valoración.
La pérdida de biodiversidad, se viene produciendo por la destrucción de hábitats, exceso de cultivo, contaminación, sobreexplotación de caladeros, hiperurbanización, talas salvajes, abuso de insecticidas, y plaguicidas, introducción de especies en medios ajenos… todo ello principalmente por la actividad humana. Asistimos a una extinción masiva. Esto supone, pérdida continuada de especies, que desaparecen, sin que lleguemos a conocerlas, y pérdida de posibles evoluciones, que nos privan de futuras nuevas especies, y variedades, de cuya utilidad no podremos disponer. Diversas actividades humanas, minan de modo considerable la diversidad biológica, de manera que es vital prever, prevenir y combatir en su origen, las causas de esta pérdida. La substancial inversión requerida, para la conservación de la diversidad biológica, se verá retribuida con creces mediante múltiples beneficios sociales, económicos, y ambientales.
 El mundo necesita conservar la diversidad biológica, y aprovecharla de manera sostenible, justa, y equitativa. Se entiende por utilización sostenible, aquella realizada de un modo, y a un ritmo, que no ocasione la disminución a largo plazo de esta diversidad. De esta manera, la beneficiosa diversidad biológica, mantendrá su aptitud para satisfacer las necesidades, y las aspiraciones, de las generaciones presentes y futuras, incluida la utilización del material genético, es decir todo el material de origen vegetal, animal, microbiano, o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de la herencia. Hemos de proteger igualmente los ecosistemas, o complejos de comunidades vivientes, y su medio no viviente, que interactúan como una unidad.
El mundo necesita conservar la diversidad biológica, y aprovecharla de manera sostenible, justa, y equitativa. Se entiende por utilización sostenible, aquella realizada de un modo, y a un ritmo, que no ocasione la disminución a largo plazo de esta diversidad. De esta manera, la beneficiosa diversidad biológica, mantendrá su aptitud para satisfacer las necesidades, y las aspiraciones, de las generaciones presentes y futuras, incluida la utilización del material genético, es decir todo el material de origen vegetal, animal, microbiano, o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de la herencia. Hemos de proteger igualmente los ecosistemas, o complejos de comunidades vivientes, y su medio no viviente, que interactúan como una unidad.
La mayoría de estas extinciones, se producen en los bosques tropicales, los arrecifes coralinos, y los humedales. El 90% de los bosques de Madagascar, han sido talados con fines agrícolas; el oeste ecuatoriano, desde 1960, ha convertido bosques de inmensa riqueza biológica, en plantaciones de banana, pozos de petróleo, y asentamientos humanos. La reducción de diversidad, aumenta la vulnerabilidad de un ecosistema. Esto se muestra evidente, en los monocultivos, que prefieren los agricultores modernos, en los que se aprecia mayor vulnerabilidad a las plagas, y enfermedades.
La regla empírica es, que el 50% de las especies, se conservan incluso con la desaparición del 90% del hábitat. He ahí la fuerza de la vida, y la esperanza de regeneración. Las selvas tropicales, un cinturón que rodea el ecuador, cubren unos 9.500.000 km2, un 27% de los 35.000.000 km2, que constituyen la superficie forestal total del planeta, siendo el área sudamericana, con mucho, la más extensa -4.500.000 km2- y muy concretamente, la parte brasileña del Amazonas, aunque también entran Perú, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, y Guayana Francesa. Las selvas tropicales restantes, suman unos 5.000.000 km2, y se encuentran en países de Asia Meridional -India, Filipinas, Indonesia, Birmania, Malasia, Papua Nueva Guinea, Tailandia- y África Central -Zaire, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Madagascar-. Desde principios del siglo XX, el tercer mundo ha perdido la mitad de sus bosques.
El ritmo de deforestación anual, según la FAO, es de 168.000 km2 anuales. Durante los años 80, Brasil perdió un 2% de sus bosques por año, India un 4%, y Costa Rica un 7,5%, también anuales. Un factor importante, minusvalorado frecuentemente, es la crisis de la deuda externa, que obliga a muchos países en desarrollo, a lanzar al mercado cada vez más materias primas: madera, productos agrarios, y energía eléctrica muchas veces a precio de saldo. Se calcula, que las especies de plantas que actualmente están amenazadas de extinción, son del orden de 34.000, de las 270.000 conocidas. Las más amenazadas, son las de las islas pequeñas; de las 3.000 especies vegetales conocidas en Hawai, 270 han desaparecido. Se calcula un número cercano a mil especies desaparecidas, anualmente, lo que supone casi, la desaparición de tres diarias. A este ritmo, hacia el 2025 se habrán perdido 60.000 especies de plantas. En cuanto al reino animal, el 24% de las 4.500 especies de mamíferos, el 30% de las 22.000 de peces, y el 12% de las 10.000 de aves, que hay en el mundo, están en peligro de extinción. Desde que comenzó el industrialismo, han desaparecido 150 especies de aves. Los analistas medioambientales, se centran en el estudio del estado de las aves, porque constituye el indicador más fácil para medir la salud del ecosistema.
(Continuará)
*Miembro del Capítulo Español del Club de Roma